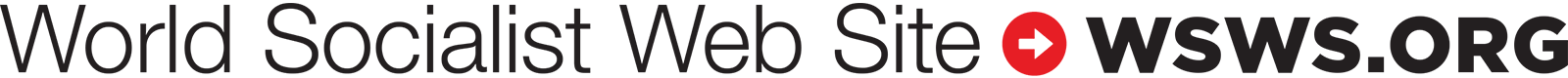Dick Cheney ha muerto. El pueblo estadounidense será sometido a un diluvio de tributos del exvicepresidente por parte de la élite política y la prensa corporativa. Se intentará todo para esterilizar el registro de un criminal de guerra y enemigo de los derechos democráticos que ayudó a allanar el camino a las acciones dictatoriales de Donald Trump.
Nadie debería dejarse engañar por el blanqueo oficial de la sangre en las manos de Cheney. Era un hombre que personificaba la codicia y la crueldad de la élite capitalista estadounidense, sirviendo como jefe de gabinete de la Casa Blanca, secretario de defensa, CEO de la gigante compañía de servicios petroleros Halliburton y luego vicepresidente de George W. Bush, donde actuó como el poder detrás del trono. Cheney desempeñó papeles principales en tres grandes guerras imperialistas, contra Irak en 1990-91, Afganistán a partir de 2001 y Irak nuevamente a partir de 2003. El número de muertos solo en estas guerras asciende a varios millones, por no hablar de conflictos “menores”, como la invasión estadounidense de Panamá en 1989 y la intervención de 1992 en Somalia.
Cheney era un hombre de Estado. Inicialmente fue asesorado y promovido por otra figura de este tipo, Donald Rumsfeld, quien lo llevó a la Casa Blanca en la administración Ford, donde finalmente se convirtió en jefe de personal. Después de que Ford fuera derrotado para la reelección, Cheney ganó un escaño en el Congreso en Wyoming en 1978. Ascendió rápidamente a la posición número dos en la dirección del partido antes de ser nombrado para dirigir el Pentágono por el presidente George H. W. Bush. Allí supervisó la Guerra del Golfo Pérsico, la mayor movilización de fuerzas militares estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial, con casi 600.000 soldados. El armamento de alta tecnología estadounidense, incluidas las rondas de tanques con punta de uranio y las bombas y misiles guiados por láser, infligió una matanza unilateral de las fuerzas militares conscriptas prácticamente indefensas enviadas a Kuwait por el presidente iraquí Saddam Hussein.
Después de que Bush fuera derrotado para la reelección, Cheney se convirtió en CEO de Halliburton, donde recaudó $ 40 millones durante los ocho años de la administración Clinton. Fue seleccionado por George W. Bush como su compañero de fórmula en 2000, en gran parte porque su historial como belicista despiadado y ejecutivo corporativo tranquilizó a sectores de la élite gobernante dudosos sobre la inexperiencia del joven Bush en un campo y la falta de éxito en el otro.
Después de la elección robada de 2000, cuando la Corte Suprema intervino para detener el conteo de votos en Florida e instalar a Bush y Cheney en el poder, el vicepresidente perdió poco tiempo en recompensar a sus compinches corporativos. Inmediatamente estableció un “grupo de trabajo de energía” cuyos procedimientos e incluso la membresía se mantuvieron en secreto. Allí, los ejecutivos de las compañías petroleras y los agentes de inteligencia militar prepararon un conjunto de objetivos para la agresión militar estadounidense, una serie de “guerras por el petróleo” que solo requerían el pretexto necesario para iniciarlas.
Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que se llevaron a cabo con conocimiento previo de alto nivel dentro del aparato estatal estadounidense, proporcionaron ese pretexto, no solo para las guerras imperialistas en el extranjero, sino también para un ataque contra los derechos democráticos del pueblo estadounidense en el país. En ambas actividades criminales, Cheney jugó un papel principal. En respuesta a los ataques terroristas, por parte de atacantes suicidas principalmente de Arabia Saudita, la administración Bush atacó inmediatamente a Afganistán, donde se encontraba el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. Con apoyo bipartidista, el Congreso aprobó una resolución de guerra que autoriza la invasión y ocupación estadounidense de Afganistán, así como una “guerra contra el terrorismo”, que continúa vigente hasta el día de hoy. Del mismo modo, demócratas y republicanos aprobaron, casi por unanimidad, la Ley Patriota, que otorgó al presidente de los Estados Unidos amplios poderes para ordenar la vigilancia y la detención de supuestos “terroristas” dentro de los Estados Unidos, con poca supervisión judicial.
Sin embargo, Afganistán fue solo un trampolín hacia un conflicto mucho más grande y sangriento: la invasión, conquista y ocupación estadounidense de Irak. Mientras que Afganistán tenía una vasta riqueza mineral que permanecía en gran parte subdesarrollada, Irak era uno de los países productores de petróleo más grandes y rentables, un rico premio para el saqueo imperialista. Cheney desempeñó el papel principal en la difusión de las mentiras sobre las “armas de destrucción masiva” y las supuestas conexiones entre Saddam Hussein y Al Qaeda. (Los dos eran en realidad enemigos acérrimos). Estas mentiras fueron retomadas por los medios corporativos, con el New York Times desempeñando el papel principal, y aceptadas por el Congreso, que autorizó la guerra con Irak mediante un voto bipartidista en octubre de 2002. Menos de cinco meses después, las fuerzas estadounidenses invadieron Irak, en completa violación del derecho internacional, y desafiando las protestas masivas, tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo, que movilizaron a millones.
Cheney fue el principal arquitecto y apologista del marco legal y administrativo que hizo posible estos crímenes. Construyó y defendió la arquitectura de la anarquía: la doctrina de la guerra preventiva, las razones legales para los “interrogatorios mejorados”, las entregas extraordinarias, la detención indefinida y el estado de vigilancia. Cheney fue el supervisor intelectual y político de los sistemas de tortura. Ese régimen de abuso alcanzó su apogeo grotesco en Abu Ghraib, y sus métodos se institucionalizaron en prisiones secretas y “sitios negros” de la CIA. La brutalidad del Estado era su política.
Cuando se le preguntó sobre la creciente oposición pública a la guerra de Irak, reflejada en manifestaciones, encuestas de opinión y una derrota de los republicanos en las elecciones de mitad de período de 2006, Cheney respondió con la fría sílaba: “¿Entonces?” Como comentó el WSWS en ese momento, el comentario de Cheney “dio rienda suelta ... a su total desprecio por la voluntad del pueblo estadounidense”.
Cheney solo se enfrentó a una reprimenda cuando entró en conflicto con el propio aparato de inteligencia militar, como se reveló en el asunto de Joe Wilson, un exdiplomático estadounidense que había visitado Níger para la administración Bush, buscando evidencia de compras iraquíes de uranio, solo para no encontrar nada. Después de que Wilson rompiera públicamente con la administración y criticara la guerra, Cheney contraatacó. La identidad de la esposa de Wilson, Valerie Plame, una agente encubierta de la CIA, se filtró a la prensa, junto con una campaña de desprestigio que sugería que había planeado el viaje a Níger como un beneficio para su esposo. Los demócratas del Congreso y las agencias de inteligencia se unieron para apoyar al agente “descubierto”, la administración Bush se vio obligada a investigar la filtración y el jefe de Gabinete de Cheney, Lewis Libby, finalmente fue condenado por mentir a un gran jurado.
Si bien este asunto afectó la posición personal de Cheney, las medidas para promover la guerra y la represión interna que había promovido seguían vigentes. La Administración de Obama-Biden continuó las guerras en Afganistán e Irak y agregó nuevas guerras, contra Libia, rica en petróleo, y, por poder, contra Siria, el único Estado clientelar de Rusia en Oriente Próximo. Las autorizaciones para el uso de la fuerza militar, aprobadas en 2001 y 2002, permanecen en los libros de estatutos.
Todo el aparato doméstico de vigilancia y represión ha crecido a un tamaño inaudito. Obama comenzó su mandato poniendo fin a cualquier posibilidad de enjuiciamiento para los torturadores de la CIA y aquellos, como Cheney, que les dieron sus órdenes. Autorizó asesinatos con misiles teledirigidos, incluso de ciudadanos estadounidenses, con listas de asesinatos elaboradas y aprobadas los “martes del terror” en la Casa Blanca. Como revelaron valientes denunciantes como Chelsea Manning y Edward Snowden, las operaciones encubiertas del Gobierno estadounidense contra toda la población del mundo, incluido el pueblo estadounidense, se expandieron exponencialmente.
El desarrollo de un Estado policial estadounidense, impulsado por Bush y Cheney y continuado por Obama, Trump y Biden, ha llegado a su culminación en el segundo mandato de Trump. Este hecho por sí mismo demuestra que Cheney no era un funcionario deshonesto sino un representante de la capa social gobernante, la aristocracia financiera que controla ambos partidos capitalistas, los demócratas y los republicanos, y que está recurriendo a la dictadura para defender su riqueza y poder de la clase trabajadora.
Cuando Cheney dejó el cargo en enero de 2009, estaba entre las figuras más odiadas en Estados Unidos y en todo el mundo. Su nombre estaba indeleblemente conectado en la conciencia popular con crímenes monstruosos contra personas indefensas, tanto en el país como en el extranjero. Esto no fue un malentendido. Sobre la base de los principios establecidos en el tribunal de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, los mismos castigos impuestos a los criminales de guerra nazis deben aplicarse a los líderes de cualquier país que cometa crímenes similares: el lanzamiento de guerras agresivas y la perpetración deliberada de muertes masivas y genocidio. Si el precedente de Nuremberg de 1946 se hubiera aplicado de manera consistente, la carrera de Cheney habría terminado en una celda de prisión o al final de una cuerda.
En los últimos años de su vida, Cheney y su hija Liz se acercaron al Partido Demócrata. En 2024, Cheney padre anunció que votaría por Kamala Harris. Esto no fue, como lo retratan los medios, un acto de principios y una defensa de la “democracia” contra el golpe de Estado de Trump. En realidad, la verdadera motivación de Cheney fue su alineación con la principal preocupación de los demócratas: la guerra entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia.
La reacción del Partido Demócrata a la muerte de Cheney expone su propio carácter profundamente reaccionario y proimperialista. La exvicepresidenta Harris emitió una declaración declarando: “Cheney era un servidor público devoto, desde los pasillos del Congreso hasta muchos puestos de liderazgo en múltiples administraciones presidenciales. Su fallecimiento marca la pérdida de una figura que, con un fuerte sentido de dedicación, entregó gran parte de su vida al país que amaba”.
Cada palabra de este nauseabundo tributo subraya la identidad de intereses entre los demócratas y los republicanos como partidos de Wall Street y la guerra. Para Harris y su partido, la vida de criminalidad de Cheney, de invasión, tortura y mentiras, se celebra porque encarnó la búsqueda despiadada del dominio imperial estadounidense.
Independientemente de las disputas tácticas que puedan haber surgido entre Cheney y Trump, los dos están unidos por procesos sociales y políticos más profundos: el descenso del capitalismo y el imperialismo estadounidenses a la barbarie y la criminalidad. Todo el establishment político vive a la sombra de los crímenes que Cheney ayudó a desatar.
El movimiento en desarrollo de la clase trabajadora, armado con un programa socialista, saldará cuentas con Cheney y sus semejantes y la oligarquía capitalista que representan.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 4 de noviembre de 2025)